Ayer
se murió Margaret Tatcher, una lástima que esta noticia tardase 30 años en
producirse porque si se hubiera muerto hace unos cuantos años tampoco hubiera
pasado nada. Cierto es que hubieran puesto a otro títere en su lugar, pero mira
una hija de puta menos oye. Lo que más me preocupa no es que se haya muerto (ya
ves tú lo que me importaba la vida de esa señora) lo que me molesta es la
ignorancia política de la gente y la cara de horror que te pone cuando te alegras
de que se muera. Debe ser delito alegrarse de la muerte de una señora con las
manos manchadas de la sangre de mucha otra gente y que además fue una de las
principales figuras en el impulso del neoliberalismo en Europa. Así con todo
hoy he decidido no hablar de la vida de esta malnacida (que para eso ya están TODAS
las televisiones del eje derecha-capitalismo, si la sexta incluida) y me he
decidido a explicar la socialdemocracia y relación capitalismo-estado a través de
la historia, ya ves… es lo que tiene tener tiempo libre. Por cierto también me
alegro de que se muriese una de las mayores propagandistas del régimen franquista
y del machismo en la mujer: Sara Montiel.
La
socialdemocracia o pacto social no es más que un invento capitalista para
calmar unas masas obreras que durante mucho tiempo pusieron en juego el estatus
existente. Era algo así como la Pax Augusta, que no haya grandes revueltas
internas para que yo siga matando y arrasando allende las fronteras. Por ello,
durante casi cuarenta años, justo después de la II Guerra Mundial, los
trabajadores y trabajadoras europeas disfrutaron de unos derechos
(extremadamente limitados) que se les vendieron como conquistas sociales pero
que no eran más que concesiones para apaciguar la virulencia del socialismo o
lucha obrera. Pero para entenderlo mejor revisemos un poco la historia (muy
resumida) de la relación capitalismo-estado.
Si
bien el capitalismo comenzó a gestarse tras las experiencias de financiación y
banca de las cruzadas (s. XI – XIII) y del descubrimiento de América (s. XIV)
no llegó a tener una influencia real la economía hasta la después de la reforma
de Lutero y el renacimiento (s. XV .XVI) influyendo de paso en la filosofía, pensamiento
y visión del mundo de todo el periodo de la ilustración. Las contradicciones
que suponían un pensamiento y economía burgués junto con un estado feudal
estallaron en 1789 en la revolución francesa. Desde ese momento se inicia un
periodo en el que la burguesía se hace con el poder del estado feudal
desbancando así a la nobleza y despojándose de paso de las limitaciones que
ésta ponía a la pujanza económica capitalista. Esto no quiere decir que el
capitalismo no fuera para entonces la economía dominante, quiere decir que pese
a existir, estaba extremadamente condicionada a los razonamientos monárquicos y
de estado que la economía postfeudal.
Resumiendo
rápidamente. De la economía casi de subsistencia medieval progresivamente se
fue mejorando las técnicas y utilizando la mano de obra campesina de centro de
Europa en invierno (improductiva) para la artesanía (lujo). Los excedentes de producción
(mercancías fabricadas en invierno) se ponían en circulación a través de los
mercaderes obteniendo de este modo mayor capital extra. ¿Cuál era la
diferencia? Pues que la nobleza, cuya misión única era la guerra, obtenía sus
beneficios de las tasas impositivas a los campesinos (de su propiedad), a los
mercaderes y al comercio interior. Llegó un momento en el cual los burgueses
(antiguos mercaderes) comenzaron a tener tiempo libre (pues empleaban otra
gente para viajar con los productos y venderlos) para formarse, leer y
filosofar. Al mismo tiempo el campesinado ya no trabajaba en invierno
libremente para obtener un extra, se veía obligado a compaginar su labranza con
la artesanía porque tanto los aranceles (tributos a la nobleza y clero) y
productos de consumo habían aumentado mucho de precio. ¿Por qué habían
aumentado de precio? Porque como todos los campesinos tenían tiempo libre en
invierno y podían trabajar, podían pagar más por todo, sobre todo más impuestos
a la nobleza. Lógica capitalista vamos.
El
problema para los burgueses fue que, para poder ganar las guerras contra la
nobleza, durante las revoluciones liberales, tuvieron que convencer a la mayor
parte del pueblo llano (campesinado fundamentalmente) de que esa revolución era
por el bien de todos: Libertad, Igualdad, Fraternidad lo llamaron… muy lejos de
la realidad. Aun así, lo cierto es que durante el proceso revolucionario el
pueblo llano aprendió muchas cosas. Aparecieron los feminismos y el germen de
lo que posteriormente serian los socialismos. Es lo que tienen las
revoluciones, todo proceso revolucionario supone una polarización de la
población que, a fin de cuentas, es un proceso pedagógico del que ya hablaremos
algún día.
Así
con todo, con unos burgueses triunfantes y un pueblo llano derrotado, se inició
la revolución industrial y con ella la lucha obrera. Era de esperar, se juntan
un montón de desposeídos en régimen de explotación fabril en una época donde
los ecos revolucionarios se magnificaban por nuevos pensadores (Marx, Bakunnin,
Engels, Proudhon, Kropotkin…) y… ¡chas! Socialismo y lucha obrera.
Por
lo tanto, el siglo XIX se caracterizó fundamentalmente por una imparable lucha
social o de clases. El, ahora ya, proletariado y el campesinado se unían para
reclamar mejoras de vida; baste recordar que en aquella época no había ningún
gasto social, ni derechos laborales y la jornada de trabajo era de doce horas.
Con estas luchas la clase obrera consiguió derechos en sanidad, jurídicos,
educativos, laborales, jornada de ocho horas, un pseudo sistema de pensiones,
cooperativas crediticias… etc. Toda esta imparable lucha que estaba
progresivamente arrinconando a la burguesía y, que en muchos tramos de la
historia se puso en juego el ordenamiento social, se dinamitó en la I Guerra
Mundial. Si algo tiene el socialismo es su carácter internacionalista y que
obreros de toda Europa se matasen a tumba abierta pues… no ayudaba. Sin embargo
una puerta a la esperanza se abrió para la clase trabajadora, el socialismo
había encontrado un régimen económico y un estado donde asentarse de la mano de
Lenin en Rusia.
Como
todos sabemos durante el periodo de entre guerras se produjo el inicio del
fascismo-nazismo-franquismo. No es que los burgueses estuviesen muy incómodos
con ellos, a fin de cuentas no ponían en cuestión el orden social (aunque si
limitaban su actividad económica por el sostenimiento de estado), pero su carácter
imperialista amenazaba firmemente el modelo capitalista Británico y los
intereses americanos. Una vez finalizada la guerra y, descubriendo a la URSS
como una potencia militar difícil de parar (al fin de cuentas fueron ellos
quienes vencieron a los nazis), la burguesía europea, que si temía el comunismo
necesitaba unos trabajadores que desoyeran al monstruo rojo y que abrazaran el
capitalismo con el mismo fervor (aunque menos sentido) que los burgueses. Nace
el pacto socialdemócrata, socialdemocracia, pacto social o Keynesianismo.
A
nivel económico la enorme diferencia que suponía la socialdemocracia es que
vehiculizaba el gasto en “derechos” a obreros a través del estado vía impositiva.
Esos impuestos se cargaban tanto a salarios como a la producción a diferencia
del período anterior donde eran los gremios profesionales los que soportaban
estos “derechos conquistados”. Es decir, en lugar de que los grandes
industriales de un sector permitiesen jornadas menos duras y parte del dinero a
pagar una especie de seguro medico y de enseñanza, se reglamentaba en todo un
estado el porcentaje de dinero extraído de cada producción y trabajador
destinado a esos fines. Fue un salto cualitativo enorme sobretodo en la visión
de derechos adquiridos pues el garante ya no era la unión de los trabajadores
(frente a los capitales) sino el estado en sí mismo.
Este
pacto no era gratis, se basaba en que los obreros no pidiesen control o gestión
sobre esos derechos, capacidad de decisión ni regulación de ellos. Se trataba
de evitar la conflictividad del s. XIX y la propaganda comunista. Básicamente
lo que se hizo fue secuestrar a la opinión pública a través de los emergentes
medios de comunicación (copiando de las estrategias nazis) y copando las
informaciones que llegaban a los trabajadores. Fueron unos grandes alumnos del
nazismo, no consistía en apagar las revueltas con el ejército (como en el s. XIX),
sino utilizar los medios informativos, el cine, la publicidad y sobre todo el
consumo para hacer creer que el ascenso social por medio del trabajo (sueño
americano) es posible. Del mismo modo y para evitar miradas hacia la URSS, se
permitió a los trabajadores sindicarse, tener sanidad gratuita, educación,
pensiones… etc. Todo el “estado de bienestar” que conocíamos. Ayudados por unas
mejoras tecnológicas sin precedentes (fruto de la guerra permanente con la URSS,
es decir, excedentes burgueses reinvertidos en investigación) y una demanda de
trabajo que no cesaba, había que reconstruir todo un continente, forjaron la
sociedad de consumo.
Era
la sociedad happy-flower sin embargo la lucha obrera seguía viva y los trabajadores
reclamaban derechos reales y no simples concesiones. Eran la época de las
revueltas obreras y del punk pero… llegó el neoliberalismo. Por un lado la URSS
se fue progresivamente abriendo al capitalismo y por otro, a pocos años de caer
el muro de Berlín y tras cuarenta años de tiras y aflojas la burguesía se
cansó. Los medios técnicos ya eran lo suficientemente potentes como para que
una deslocalización de empresas no supusiera tener que viajar a una republica
bananera para dirigir la empresa. Grandes accionistas y capitales podían
gestionar sus fortunas desde la otra punta del mundo sin problemas y, de paso,
aumentando así sus ingresos. Se quitaban de este modo los incómodos
trabajadores europeos para contratar en régimen de explotación trabajadores de
un nuevo mundo: el tercer mundo.
Así,
progresivamente desde la caída del muro de Berlín, se han ido dando los
condicionantes necesarios para retomar el control real de la sociedad por los
capitalistas. Se ha ido recortando los presupuestos públicos, privatizando
empresas públicas (fuente de ingresos del estado) y desregulando la economía financiera
lenta pero de forma continua propiciando unas contradicciones extremadamente
grandes que, antes o después, iban a permitir que parte de la propia sociedad
pidiese el desmantelamiento del estado. Un desmantelamiento que de ser impuesto
iba a producir unas resistencias obreras lo suficientemente intensas como para
permitir una revolución. De este modo, y mediante una doctrina del miedo, la
ciudadanía asustada por una crisis que no entiende como ficticia, con unos
medios de opinión-“información” que no cuestionan la realidad en profundidad y
sin voces alternativas que permitan idear una salida distinta al adelgazamiento
de estado asume como necesario la perdida de los “derechos” que “poseía”. Se
permite de este modo que los grandes capitales retomen por completo el poder,
terminando de paso con el estado como marco social-regulador de las relaciones
humanas y dando paso al mundo capital-empresarial como sustituto de este. En
una palabra, retomar el control que durante el s. XIX tuvieron.
Con
todo este rollo solo so quiero explicar dos cosas fundamentales. La
socialdemocracia y el estado de bienestar no fueron más que un invento para
silenciar a los trabajadores, no eran derechos, eran concesiones (sobornos)
para que no pusiéramos en juego su posición. Por otro lado el capitalismo no es
amable, nunca lo ha sido. Ahora mismo se siente fuerte porque ya no tiene un
socialismo ni una lucha obrera pujante y puede volver a regímenes propios del s.
XIX sin dificultad..
Por
otro lado es importante entender que el capitalismo aborrece el estado porque
en sí mismo limita su capacidad de poder. Solo utiliza el estado cuando
necesita un control efectivo de las masas para evitar que cuestionen su estatus
social y se vale de este (policía, jueces, política) para frenar toda revolución-insurrección
que pretenda gestionar de primera mano las relaciones económicas y sociales del
pueblo llano o clase obrera o que pretenda desmantelar una pirámide social
injusta.
Quien
hoy a muerto no fue una mujer dura que acometió reformas necesarias. Fue el
instrumento de la burguesía y los capitales para retomar un poder que, pese a
no dejarlo nunca, tenían muy limitado con la socialdemocracia.


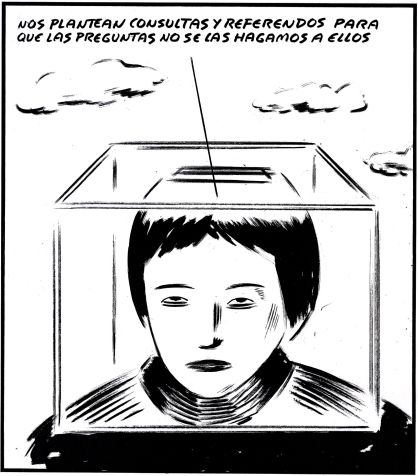

No hay comentarios:
Publicar un comentario